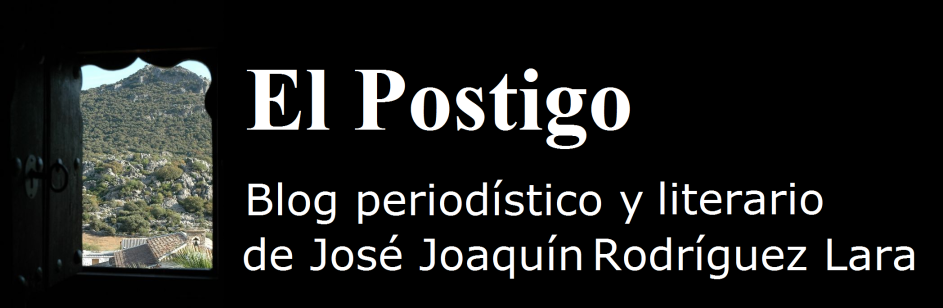Los cimientos de la educación
José Joaquín Rodríguez Lara
NO es el primero ni el segundo ni tampoco el tercero de los problemas que más preocupan a los españoles, aunque seguramente está en la raíz de todos y de cada uno de ellos. Si el Centro de Investigaciones Sociológicas, el nunca bien ponderado CIS, ofreciese información regular sobre los asuntos que más polémica causan en España es probable que la educación, el sistema educativo en general y la Educación Primaria y la Secundaria en particular, figurasen en los titulares de sus barómetros. Y no por el desinterés generalizado que suscita la asignatura Educación para Formación del Espíritu de la Ciudadanía, sino por el mareo vomitivo que origina el vaivén de las reformas educativas, más apegadas a los intereses partidistas que a la cordura. Unas reformas que -década tras década de replanteos- han socavado los cimientos de las aulas y han convertido el pedregoso solar sobre el que se asentaba la escuela en terreno de arenas movedizas.
Con cada reforma de la enseñanza se cambian los programas o los horarios o los sistemas de examen o los criterios de promoción o los ordenadores y, por supuesto, los libros, que cada vez cuestan más y sirven para menos. Tiempo. La Administración se obstina en construir una escuela nueva sin cambiar los cimientos. Unos cimientos que no están en los programas ni en los libros ni en los sistemas informáticos. La cimentación y la pared maestra de todo el edificio escolar es el profesorado.
Maestras y maestros que han pasado de ser héroes, en el sentido clásico del término -el receptáculo de todas las virtudes, el espejo en el que se miraba la sociedad que ansiaba aprender- a supervivientes, a héroe sin gloria de una mediocre película de acción. El maestro fue una autoridad en la calle y ahora, cada día tienen menos autoridad en el aula. Debe de ser difícil ganar prestigio a la sombra de un ordenador cuando cualquier adolescente sabe cien veces más informática que tú. Las nuevas tecnologías devoran el ascendiente de los mayores, reducido ya a las comunidades que para sobrevivir necesitan imperiosamente la experiencia vital acumulada.
Cualquier reforma educativa que no arranque de los cimientos está condenada al fracaso, a corto, medio o largo plazo. Muchos docentes llegaron a las aulas impulsados por la vocación y otros tantos criaron vocación por el camino, pero no faltan también quienes desembocaron en el encerado arrastrados por las circunstancias: ausencia de posibilidades económicas o sociales para cursar otra carrera más larga, más costosa o más alejada del lugar de residencia, imposibilidad de acceder a otras titulaciones por falta de ganas, de carácter o de capacidad intelectual, etcétera. Sin contar los que estudiaron para técnicos de empresa y terminaron siendo profesores de instituto.
El sistema actual no garantiza la calidad del profesorado. A la enseñanza deben ir los mejores -que deben ser reconocidos y retribuidos en consonancia- y no quienes no han obtenido suficiente nota de corte para realizar otra carrera. La formación del profesorado debe ser intensa, profunda y estricta. No se manda al espacio a cosmonautas de cinco 'raspao', no operan a corazón abierto los últimos de la clase -aunque haya jardineros más hábiles con la sutura que el mismísimo doctor Barnard-, ni tampoco suelen levantar puentes atirantados quienes a duras penas aprendieron a calcular estructuras. Las personas que se ganen el título de docente deben salir mejor preparadas que las que les enseñaron, puesto que los medios que la sociedad pone a su disposición son más y mejores que aquellos de los que disfrutaron sus maestros.
La educación no necesita supervivientes. Requiere profesionales capaces y respetados, personas que sean maestras y maestros porque les gusta a rabiar, a pesar de que podrían haber sido lo que hubiesen querido.