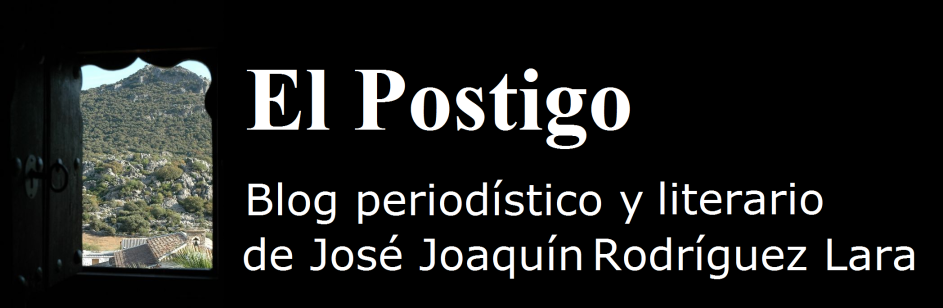La suerte de España
Jueguen o no jueguen, la lotería nacional, especialmente el sorteo de Navidad,
es una de las pocas cosas en las que todavía se reconoce
una gran mayoría de los españoles
José Joaquín Rodríguez Lara
José Luis Rodríguez Zapatero, y perdone usted un inicio tan desagradable, intentó durante la última etapa de su mandato vender el sistema nacional de loterías del Estado. Si no totalmente, sí en buena parte. La gestión estuvo muy avanzada y si no se ejecutó fue debido a que el ‘mercado’, siempre el ‘mercado’, quería comprar duros a tres pesetas o menos. Desde el Partido Popular se quiso abortar la privatización de las loterías del Estado y es posible que en la Moncloa hasta se escuchara la opinión discrepante de Mariano Rajoy sobre esa venta. Resulta difícil creer que no se llevara a cabo por no contrariar al que ya se veía como futuro presidente del Gobierno, pero en cualquier caso, frenaran la venta el bajo precio que ofrecían los potenciales compradores o la opinión del PP, lo cierto es que no hubo privatización y las loterías siguen en manos de la administración central.
Así que ese soniquete de números y premios que hoy inunda las entrañas de este país y cuyos ecos saltan las fronteras, antiguas y modernas, llevando siempre la ilusión, en ocasiones la alegría y tantas veces la decepción, pero siempre la salud y el conformismo, esos bombos que giran y esas bolas que caen son todavía un negocio del Estado que es tanto comodecir, aunque usted no se lo crea, que es un negocio en el que usted y yo mismo y 40 millones largos de personas con nacionalidad española, tenemos participación y, lo más importante, ganancias.
Pero no es el dinero el principal beneficio que la lotería, –especialmente el sorteo extraordinario de Navidad– y otros juegos de azar gestionados directamente por el Estado aportan a España. Este país tiene cada díamenos cosas que mantengan unidas las piezas de su viejo caparazón de tortuga. Y una de esas cosas es, sin duda, la lotería que todavía se sigue llamando ‘nacional’. Vivimos en una sociedad muy tribalizada, en la que los sentimientos de pertenencia a un territorio, a una lengua, a unas costumbres y, en definitiva, a un campanario –cada uno al suyo– no solo avivan la defensa de la patria chica, sino que encienden la repulsa, cuando no el odio, hacia otras gentes, otros pueblos, otras lenguas y otras regiones, poniendo en entredicho la existencia de ‘la patria grande’, de lo que en cualquier país se considera ‘patria’. Esta es una realidad que tiene poco que ver con las ideologías, aunque en este país –o lo que sea– basta con mencionar la palabra ‘patria’ para que muchas personas que ni siquiera son radicales, extremistas, ni ‘rojos’ irremediables te señalen con el dedo acusador y te llamen ‘facha’. Si es que se conforman con llamártelo.
Ocurría lo mismo con la bandera rojigualda. Llevar una insignia, un pin, una pegatina y no digamos un mástil con la bandera de España era sinónimo de ser no de derechas, sino franquista, fascista y casi el ‘toro de la pena’ que mató a Miguel Hernández. La situación empezó a cambiar con los triunfos de la selección española de baloncesto que, al tiempo que se proclamaba campeona del mundo, proclamó también su españolidad. Ver a los jugadores del Barcelona y del Madrid y de otros equipos ‘de provincias’ saltando con la bandera al cuello mientras cantaban «soy español, español, español», le abrió los ojos amás de uno y eliminó los prejuicios de muchos más. El éxtasis y el gran momento del sentimiento de pertenencia a un país común y del reconocimiento del valor emotivo de su enseña llegó con el Campeonato Mundial de Fútbol celebrado en Suráfrica. La bandera lució en muchos balcones; mujeres, hombres, niños y hasta personas mayores se pintaron la cara de rojo y amarillo y miles de españoles se lanzaron a las fuentes con su bandera nacional en la mano.
De acuerdo que había en esas demostraciones de aceptación de la bandera y de pertenencia a un país, a pesar del parcelamiento con fronteras interiores, mucho folklore y mucha españolidad epidérmica. Pero es que muy poco tiempo antes no había ni siquiera eso. Es como si no tuviésemos símbolos comunes ni razones para disfrutar con ellos. Y tal vez fuera así. Es posible que de tanto ‘defender’ a la patria durante los años de la dictadura franquista, de tanto preservarla de cualquier amago de afrenta, nos las hubiesen hurtado; la bandera estaba guardada en una urna, que no era precisamente de cristal ni de las que se utilizan para votar. Ahora pudiera estar pasando lo mismo con la Constitución, que no es de los políticos, sino nuestra, de todos. Además de una ley, la más importante que puede tener un país, y de un conjunto de derechos y obligaciones, es un símbolo de lo que somos y de lo que queremos ser.
Y no hay muchos símbolos con los que la mayor parte de los españoles se identifiquen. Nuestro mapa tiene muchas ‘piezas’ y poco ‘pegamento’ entre ellas. Compartimos pocas cosas y casi ninguna con la suficiente emotividad. Hay quien no bebe vino catalán ni aunque se lo regalen y catalanes que no quieren ver los toros ni en pintura. (Y no por odiar el toreo, sino por odiar a España). La lotería, especialmente la de Navidad, es todavía una de esas cosas en las que nos reconocemos. Y no importa que los niños de San Ildefonso estudien y preparen sus voces en un colegio de Madrid, ni que una de las administraciones de loterías que más décimos vende en toda España sea catalana, ni que El Gordo esté en Extremadura, concretamente en la provincia de Cáceres, a la derecha según se sale camino de la emigración. Un Gordo famoso por sus cigüeñas, pero no por tener la gran administración de loterías que por su bonito nombre le corresponde tener.
Así que, además de millones y felicidad y desconsuelo y salud, el sorteo de este 22 de diciembre, como el de todos los 22 de diciembre, reparte ‘españolidad’. No tanta como se necesita, pero menos da una piedra.
¡23085!, el Gordo. ¡23085!, el Gordo. ¡23085!, cuatro millones de euros en cada serie. ¡23085!, vendido en la administración número 13 de Badajoz, que también se merece una alegría.