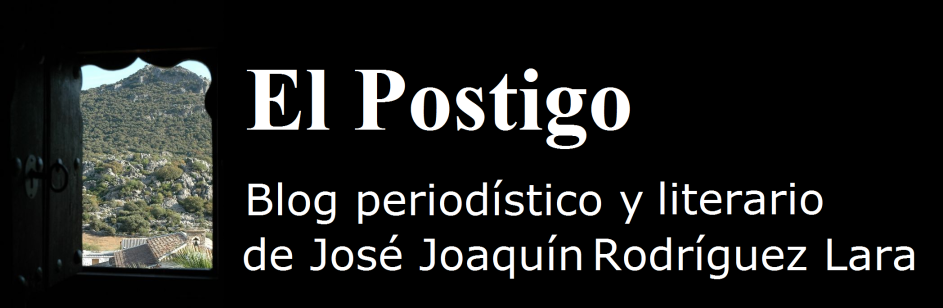Todo es verdad, se lo juro
José Joaquín Rodríguez Lara
LA impostura tiene un buen mercado en España. Aquí el engaño vende. Seguramente nunca ocurrirá lo mismo en la sociedad estadounidense, que no sólo tiene arrestos para echar a la calle a todo un presidente por haber engañado a los ciudadanos -si no se lo cree, pregunte usted por una tal Richard Nixon-, sino que hasta le molesta el uso de visillos en las ventanas, en el convencimiento de que quien se oculta tras un celaje, aunque sea en la intimidad de su casa, alguna celada trama.
Pero España es muy diferentes. Nos hemos criado entre visillos, descargamos la conciencia al amparo de la celosía de los confesionarios, desfilamos ocultos bajo caperuzas de nazareno, llamamos picaresca a lo que es pura estafa y seguimos picando como cogutos hambrientos en el tocomocho, la estampita y otros timos más viejos que el regato la Roma.
Aquí compramos en la calle falsos perfumes caros, ropa de marca falsificada, bolsos y gafas y relojes con credenciales más falsas que Judas y no sólo no denunciamos a los falsificadores, sino que presumimos de lo barata que nos ha salido la compra y nos vestimos con falsedades sin el mínimo rubor.
Vivimos rebozados en el engaño, así que a nadie en su sano juicio puede extrañarle no ya que haya personas que ejercen como médicos, arquitectos o psicólogos sin serlo, sino que alguno de esos mismos impostores se declare víctima inocente de una red delictiva que, a cambio de unos miles de euros, le ha convencido de que efectivamente era médico-cirujano por Perú, aunque fuera en clase turista. Si uno se convence a sí mismo, y a nadie más, de que puede adivinar el número del gordo de la lotería, ya puede creerse capaz de parar el reloj de la Puerta del Sol y hasta de que es mentalista. El público lo aguanta todo.
Aquí lo peligroso no es mentir en casa, en el trabajo o en el Parlamento; lo verdaderamente arriesgado es decir la verdad. Por eso, al acerado filo de la sinceridad sólo suelen enfrentarse los niños, que aún no han alcanzado la edad penal, y los borrachos, a los que les da igual casi todo. Nadie afea la conducta de quien agria el tono y emponzoña el discurso tan pronto como su interlocutor no le oye. Al contrario, se critica la impertinencia del sincero. Así nos va.
A los sinceros.