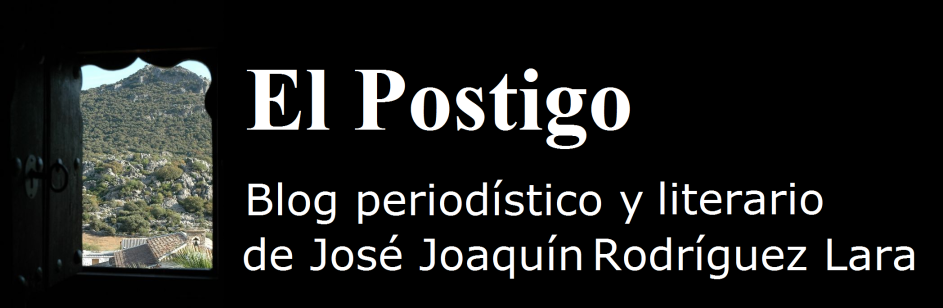Hasta el gorro
José Joaquín Rodríguez Lara
JUNTO a la carretera de Badajoz a Cáceres, en un huerto de La Roca de la Sierra, hay un espantapájaros. Lo digo porque el espantapájaros es una especie en vías de extinción -aunque, hasta no hace mucho, abundaba en un ecosistema agrario que también se encuentra en las últimas-, así que ha desaparecido de muchos sitios, a golpe de informática: los CD colgados de los árboles. Una vez muerta la cabra, el chivino se desteta solo. Al espantapájaros roqueño lo han alumbrado llenando con paja, u otro material liviano, una especie de mono o chándal entre gris y azul. No sé. Desde la carretera y en plena curva no lo distingo bien. Como no se mantiene en pie por sí mismo, lo tienen sujeto por el pescuezo a una estaca clavada en el suelo, detrás de su espalda. Sin pipa ni sombrero, adminículos casi imprescindibles en el uniforme del clásico espantapájaros, y con la cabeza inclinada hacia delante, me recuerda al Pascual Duarte, de Cela, ejecutado a garrote vil en la prisión de Badajoz.
Alguien dirá que es una estampa de 'la España profunda', pero no, porque 'la España profunda' ya no está en Extremadura. Se ha mudado a Cataluña, lo que no deja de ser un sarcasmo. Por lo de profunda. En Olot (Gerona) se ha conocido, en 25 días, el asesinato de 15 personas, seis más de las que murieron en Puerto Hurraco por disparos de los hermanos Izquierdo. Al menos once parece que fueron envenenadas en un geriátrico, confiesa su presunto asesino -un celador-, y las otras cuatro han muerto tiroteadas por un albañil víctima de la crisis económica y de las triquiñuelas empresariales. Hasta le sobró munición. Los Izquierdo tardaron años en cebar con suficiente odio los cartuchos de sus escopetas, pero en Cataluña se ve que tienen prisa para todo.
El espantapájaros de La Roca está solo, cabizbajo entre las hortalizas, y tal vez ignore que, pocos kilómetros más allá, se realizan trabajos de conservación en la carretera Cáceres-Badajoz; para mantenerla como reliquia 'comunicacional' entre capitales de provincia y que no desaparezca, por falta de uso, ni se convierta en autovía por una alegría presupuestaria. En España, el dinero y el trabajo empiezan a ser un recuerdo. Lejano. Antes, cuando los viajeros llegaban a las obras de mantenimiento de las carreteras eran recibidos por un operario -el más veterano o el más inexperto o el más flaco o el más gordo, casi siempre el más bajo y siempre el más 'renegrío', vamos, el más de todos- que anunciaba el peligro, pedía prudencia y regulaba el tránsito circulatorio entregando un palito al último de la fila. Ahora no. Ahora nos alerta un operario tan alto y de tez tan clara que parece nórdico. Suele agitar sin descanso una bandera roja. Se le ve desde lejos y uno piensa: «Qué profesionalidad, qué afición al trabajo, qué poderío. Ese tío no se cansa de hacer señales».
No se cansa porque no fuma. Es otro espantapájaros, un esqueleto metálico vestido con un mono reflectante en amarillo. No es una señal de stop ni un semáforo ni un surtidor de gasolina que habla; es una máquina con apariencia de persona debido, seguramente, a que con la apariencia basta para que cumpla su función. El 'tío' está electrificado y agita la bandera como un poseso a cada chute de voltios. Al final de la obra hay otro exactamente igual. Esta clase de espantapájaros no sólo no está en vías de extinción, sino que es una plaga espantosa. Cada día hay más y, como todas las especies invasoras, se apodera del ecosistema y termina dejando sin comida a los especímenes autóctonos. ¿A cuánta gente envía al paro cada uno de estos espantatrabajadores? ¿A uno, a dos, a cuatro, a más? Me duele que, en plena crisis de manos vacías en los bolsillos, se empleen artilugios que atentan contra el empleo. No emplee usted a un 'mádelman' con banderita, dele empleo a una persona de bandera. Y me indigna que no solo se le dé apariencia humana a una simple máquina, sino que hasta la engalanen con un gorro de Papa Noel para celebrar la Navidad, mientras que hay parados que no se imaginan como podrán espantarse la penuria para volver a tener alguna noche buena.